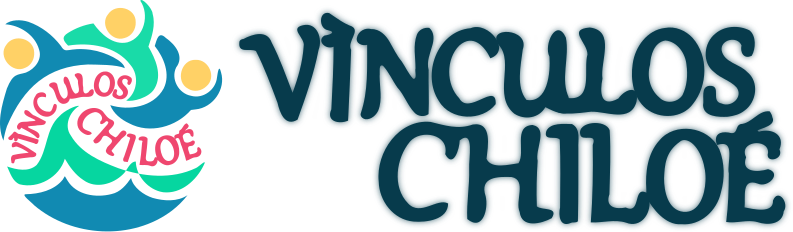Patricia Flores G. (Mg. en educación), Directora Comunidad de Aprendizaje Vínculos Chiloé:
- Desde hace 30 años, aquellos sectores más excluidos y pobres de la sociedad, los cuales han tenido una relación problemática con el consumo problemático de sustancias, drogas y alcohol, han visto marcadas sus vidas por un factor en común: la expulsión del sistema educativo.
- Las Escuelas de Reingreso es una escuela que se centra en sus estudiante, sus características, sus necesidades, que toma en cuenta el contexto y la cultura donde está inserto y desde ahí desarrolla metodologías pedagógicas en la que los actores son todos los que componemos la comunidad educativa y entre todos se genera conocimientos y descubrimientos, la creación. Por ende, que el estudiante tenga un papel más protagónico. La Comunidad de Aprendizaje Vínculos Chiloé es parte de esta experiencia piloto a nivel nacional (único en regiones) iniciada en el 2015. Sin embargo, ‘formalmente’ no existen las Escuelas de Reingreso, ya que no son parte de una política ministerial instalada.
- El perfil de los alumnos de las Escuelas de Reingreso, corresponden a jóvenes de sectores empobrecidos, en donde ganarse la vida es un ejercicio difícil y azaroso porque tienen que salir a trabajar a otros lados, en condiciones más desventajosas en trabajos temporales. En estos sectores es donde más se produce la exclusión educativa. Afirma que su meta y la de la Red de Trayectorias Educativas es que las Escuelas de Reingreso no sean parte de un fondo el que apoye las iniciativas puntuales, si no qué, una modalidad instalada de manera oficial en el Ministerio y que cuente con su propio presupuesto permanente y Currículum.

Comunidad de Aprendizaje Vínculos Chiloé
Patricia Flores Gallardo de 66 años es la Directora de la Comunidad de Aprendizaje Vínculos Chiloé. Lleva décadas ligada al trabajo social y comunitario en el ámbito de la educación, luchando desde la sociedad civil, y con el apoyo de redes de instituciones contra la exclusión educativa que afecta a más de 80 mil jóvenes y adolescentes año tras año, quienes son víctima de un sistema violento y de mercado, que oprime a las familias más pobres de Chile, expulsándolos y excluyéndolos de la educación tradicional. Comenta que el objetivo es uno y está claro: que dichas familias logren ejercer su derecho a la educación.
Patricia es Profesora de Enseñanza básica, con Magister en Educación en la Universidad de los Lagos. Lleva junto con su equipo 10 años en la Provincia de Chiloé generando espacios de encuentro y acompañamiento para la población más vulnerable. Durante el año 2008 y 2009, Vínculos Chiloé implementó en la ciudad de Castro el Programa de Reinserción Educativa. Luego, el 2010, Vínculos Chiloé creó el Centro de Educación Integral para Jóvenes y Adultos en la ciudad de Castro, el cual actualmente se encuentra ubicado en la Población Salvador Allende, con dirección Galvarino Riveros, número 2458.
La Comunidad de Aprendizaje está constantemente en construcción, buscando nuevos horizontes en los cuales itinerar con esta modalidad no formal de escuelas de reingreso. La idea es continuar con este experiencia, impulsando diversas acciones tendientes a generar condiciones para que Niñas, Niños, Jóvenes y Adultos que se han visto excluidos del sistema educativo, puedan recuperar su acceso a la educación y se restituya de este modo el derecho a aprender y participar de la co-construcción de conocimientos en relación con otros y otras a lo largo de la vida.
–¿Por qué y desde cuándo trabajan en el ámbito educacional?
Hemos mantenido durante muchos años un compromiso con los sectores más excluidos de la sociedad, tanto urbano, cuando hemos trabajado anteriormente con poblaciones, y esta última década a nivel rural. En términos generales, estos sectores son nuestros sentido y motivación para hacer lo que hacemos. Tenemos un compromiso con estos sectores y a la vez el objetivo de contribuir a superar la condición de exclusión. En ese sentido, tenemos la concepción que estos sectores deben hacer valer sus derechos sociales, políticos y culturales; permanentemente vulnerados. Desde este punto es que nos hemos acercado a ciertas problemáticas más particulares. No sólo desde Vínculos, si no que desde antes.
En la década del 80, tuvimos durante años una relación con chicos de la calle inhaladores de neoprén. Posteriormente con otras y otros jóvenes y adolescentes con problemas con serios de consumo de alcohol y drogas. Luego de años de intervención y ayuda social a los sectores más vulnerables de la sociedad, nos dimos cuenta que siempre hay un factor común, que era la expulsión del sistema educativo como uno de los fenómenos que han acumulado en sus vidas. Desde ahí, nos ha parecido siempre que la educación es un derecho, que tenemos todos los seres humanos ya sea en lugares formales e institucionales como en la escuela, o en otros espacios donde se práctica la educación no formal como experiencia de aprendizajes y socialización, es un derecho ganado que tenemos todos.
–¿Cómo ha evolucionado en el transcurso del tiempo la problemática de la exclusión educativa?
Particularmente desde la década del 90 en adelante, se hizo un esfuerzo por abrir un acceso universal, primero a la educación básica, luego a la educación media, para llegar finalmente a la educación superior. Reconocemos que hubo un esfuerzo del estado en el avance en términos acceso, que se tomaron diversos caminos para producir esta ampliación. Sin embargo el gran déficit hasta ahora es la educación pre-básica y parvulario. El cómo llegamos a superar este problema, es la gran duda. Hay que consignar que desde el estado, como política pública se instaló el modelo de “Voucher” que consiste básicamente en una subvención por asistencia, instalando la competencia de mercado en la educación, donde las familias según sus posibilidades, ingresos, lugares de residencia y expectativas, fueron ‘eligiendo’ escuelas que a su vez trataban de captar a esas poblaciones. En ese sentido, se constituyó un sistema tripartito: escuelas particulares para los sectores privilegiados, un sistema particular subvencionado y las escuelas públicas, un gran porcentaje fue a escuelas subvencionadas y los sectores más pobres, que fue quedando, accedió a la escuela pública, la que fue arrinconada, sin ingresos ni medios suficientes para tener una educación de calidad hacia los segmentos más pobres de la población.
Sobre todo a nivel urbano, además fueron quedando cada vez con menos estudiantes y por lo tanto se fue generando el desmantelamiento de la educación pública, en favor de la educación particular-subvencionada. Actualmente, nosotros como comunidad también somos un ente subvencionado. Sin embargo nosotros hacemos la crítica que esa potenciación de ese tipo de educación fue producida para favorecer un negocio en la educación, la cual se acentuó con la medida del copago, ya que además de lucrar con los fondos públicos se lucró con el bolsillo de las familias. Estos factores provocaron la segregación social en las escuelas lo que potenció un modelo de exclusión educativa, donde los jóvenes no ven que la educación sea un instrumento de mejoramiento de sus condiciones de vida y les va generando una profunda desesperanza y frustración en la vida cotidiana.

-En esa perspectiva, ¿Qué es la Exclusión Educativa y en qué se diferencia del concepto de Deserción Educativa?
No creo que exista Deserción educativa, no como fenómeno social. Es paradójico porque la deserción educativa ocurre, existe, pero en los sectores más pudientes, liberales, con capital cultural y con recursos económicos. El termino deserción hace alusión a una decisión propia, voluntaria y consciente de sustraerse del sistema, de desertar del espacio. Este fenómeno ocurre puntualmente con la experiencia de educar en la familia, en donde los niños son retirados de las escuelas tradicionales para optar por esta otra modalidad.
Sin embargo, la Exclusión educativa es provocada por el sistema en contra de personas en un contexto socioeconómico de vulneración social, segregación, exclusión y pobreza. En nuestra población de estudiantes se conjugan el fracaso escolar (repitencia, ausentismo, bajo rendimiento), con condiciones de vulnerabilidad social, expresada en problemáticas tales como socialización temprana en calle, consumo de drogas y alcohol, vulneración de derechos en ámbitos de abuso, violencia intrafamiliar, infracción de ley, inserción temprana al mundo laboral, segregación espacial-territorial, privación cultural, aislamiento a servicios básicos (para este caso; el acceso a la escuela), ausencia de adultos significativos en relación al acompañamiento en sus procesos educativos.
Es aquí entonces en donde se produce la primera situación de conflicto, cuando el niño en cuestión no logra adaptarse a los parámetros, lenguaje y contenido estandarizado de la escuela. Una de las situaciones que se producen dentro de las escuelas y sobre todo en sectores pobres, y principalmente en sectores rurales periféricos de la ciudad, es el choque cultural que tiene un niño de una periferia (emprobrecida) el cual tiene una condición cultural, un saber hacer y decir las cosa de una forma propia a su comunidad, y al enfrentarse a la escuela, que representa una institución con un modo de hacer las cosas distinto, que no integra la cultura de este niño, se genera un choque, en donde la hegemonía cultural se intenta imponer. Por lo tanto, este niño es quien debe hacer el esfuerzo por adaptarse, comprender, a esa nueva cultura, en donde el profesor y los textos tienen un lenguaje determinado que muchas veces no están adaptados a las realidades de estos niños, si no descontextualizados del ambiente y lugar geográfico donde habitan.
En segundo lugar, hay un currículum oficial único que no considera las realidades particulares de los distintos espacios donde llega este currículo. Es decir, este instrumento puede ser adaptado con una pertinencia cultural, pero también puede no ser adaptado. Esto depende en gran medida de los profesionales que trabajan en cada escuela o territorio. La educación es una para todo el país, y no considera las situaciones propias de las zonas. Esas situaciones atentan con la permanencia de los jóvenes en la escuela.
En tercer lugar, existe el modelo de educación bancaria, término acuñado por Paulo Freire, en la cual la convicción es que los maestros seríamos quienes portamos el conocimiento valido, y es ese conocimiento es el que debemos transmitir a los estudiantes que llegan a recibirlo. Producto de esto es que se produce una práctica educativa en la escuela tediosa, no creativa, no dialogante, que confía en la memoria como camino de almacenar ciertos contenidos y conocimiento. Por último, cabe destacar, el punto cómo los distintos educadores: profesores, directores, orientadores, inspectores, etc.; resuelven los conflictos al interior de la escuela. Lo que es a través de normativas, de forma autoritaria, con poco o nada de diálogo.
A esto se le suman los factores externos, aquello que viven los chicos fuera de las escuelas. Condiciones difíciles, de pobreza, de conflictos familiares, con la autoridad y el mundo adulto, en definitiva, con el abandono y la falta de acogida. Por ejemplo en el ámbito chilote, una de las fuentes principales de trabajo, tanto para mujeres y para hombres, es la industria acuícola, en la cual se trabaja con turnos rotativos cambiante cada semana. Por lo tanto, son los adultos de la familia quienes se someten a un modelo laboral que implica cubrir distintos turnos de la industria acuícola, además de trasladarse largas distancia para llegar al lugar de trabajo, lo que se traduce en ausencia presencial de un adulto responsable en el hogar, en donde la mujer está muy involucrada.
En este sentido, en la escuela como institución educativa, debe producirse un giro que comprenda el contexto social de los estudiantes y su realidad cotidiana, traduciéndose en prácticas de educativas pertinentes, acogedoras, de fraternidad y contextualizadas en su realidad cotidiana, que contribuyan a instalar horizontes esperanzadores y movilizadores de las energías de la infancia y juventud, que como sabemos son tremendamente dinámicas, constructivas y creadoras.
-¿ Cómo ha sido experiencia de la ONG Vínculos Chiloé en los Proyectos de Escuelas de Reingreso’?
Las Escuelas de Reingreso es una escuela que se centra en sus estudiante, sus características, sus necesidades, que toma en cuenta el contexto y la cultura donde está inserta y desde ahí desarrolla metodologías pedagógicas en la que los actores son todos los que componemos la comunidad educativa y entre todos se genera conocimientos y descubrimientos, la creación. Por ende, que el estudiante tenga un papel más protagónico. La Comunidad de Aprendizaje Vínculos Chiloé es parte de esta experiencia piloto a nivel nacional (único en regiones) iniciada en el 2015. Sin embargo, ‘formalmente’ no existen las Escuelas de Reingreso, ya que no son parte de una política ministerial instalada. Por el contrario, son esfuerzos en construcción, los cuales tienen sus bemoles. Nace fundamentalmente de la exclusión educativa. Si bien, se amplió durante los años de manera importante, existen entre 80 mil y 100 mil niñas, niños y adolescentes que anualmente esta fuera del sistema educativo.
Esa es la problemática que nos ha motivado a participar de esta experiencia de ‘Escuelas de Reingreso’. Nosotros hemos acompañado, estado y visto a esos niños, en las calles, en las poblaciones, en los sectores rurales; afectados por distintas problemáticas, y además vulnerando su derecho a estudiar. Fue por esto, que con un grupo de instituciones, durante el año 2003 comenzamos a generar conversaciones con el Mineduc, para denunciar la realidad que existía: Así nace el concepto de Re-escolarización.
Sin embargo, con el tiempo, nos dimos cuenta que volver a la escuela ‘normal o formal’ que había en sus barrios, no era una solución, ya que no lograban insertarse. Estaban 2-3 meses para luego salirse del modelo de educación. Fue algo que no preguntamos y analizamos: por qué sucedía esto. Llegamos a la conclusión que la escuela como tal no estaba preparada para recibir al estudiante ‘reingresado’ debido a que ésta no cambia su lógica o metodología. Aquí ocurría nuevamente el choque cultural-conceptual, en donde éstos jóvenes que ya han estado fuera de la escuela, han experimentado episodios de exclusión, segregación, además de ser afectado por una multiplicidad de otras problemáticas (…) no es fácil para ellos insertarse de manera adecuada al mismo modelo cultural del cual fueron excluidos.
La escuela tal como existe, no está preparada para recibir a estos jóvenes, ya que son otras las estrategias y esfuerzos que hay que realizar para que estos adolescentes recuperen su derecho a la educación. Este ‘entrar y salir’ estaba ocurriendo también en los proyectos de re escolarización. Era paradójico, ya que ocurría la exclusión dentro de los propios programas que buscaban no excluir. Esa situación la fuimos discutiendo por años con el Mineduc. Desde la sociedad civil, planteamos la idea que: Aquí no se trata de hacer que vuelvan a la Escuela, se trata de hacer una escuela. No se trataba sólo de volver a la escuela, si no que de generar un espacio nuevo, con nuevas condiciones donde el estudiante sea el centro, con estrategias pensadas para el sujeto, tomando en cuenta los problemas y penas que sufren los estudiantes.
Desde el Ministerio se escucha nuestra tesis, y con el tiempo anuncia la creación para el año 2010 de 10 escuelas piloto que en el momento se les llamó ‘de segunda oportunidad’. Lamentablemente, el contexto fue complicado: un cambio de gobierno, un terremoto, lo que dejaron suspendida las acciones. El 2014 con la vuelta al gobierno de la presidenta Michelle Bachellet, volvió el equipo que habían impulsado estás iniciativas desde dentro del ministerio y se retoman el trabajo. Las escuelas de segunda oportunidad pasarían a ser las escuelas de reingreso.

-¿A qué población están orientadas las Escuelas de Reingreso?
Principalmente el perfil de estas personas, corresponden a jóvenes de sectores empobrecidos, en donde ganarse la vida es un ejercicio difícil y azaroso porque tienen que salir a trabajar a otros lados, en condiciones más desventajosas en trabajos temporales. En estos sectores es donde más se produce la exclusión educativa, ya que los niños de estas familias presentan factores en común: responden menos a las exigencias de las escuelas tradicionales, existe la conflictividad de tipo familiar, muchas familias monoparentales en donde las madres se quedan solas con sus hijos o también madres y padres que desaparecen y los niños quedan al cuidado de otros familiares, fundamentalmente las abuelas, donde efectivamente podemos señalar que en la Región de Los Lagos el 39% de hogares monoparentales corresponde a jefaturas femeninas y en Chiloé es más alta aún.
También se caracteriza por la ausencia de un entorno estimulante, que permita un mayor desarrollo. Por el contrario, es un contexto duro, que presenta problema de pobreza, droga, alcoholismo. Por otro lado, muchos de estos jóvenes se han criado en un clima de violencia en las relaciones personales y lo reproducen en las escuelas, espacio que posee una fuerte carga de prácticas autoritarias y adulto céntricas. En ningún caso los estudiantes de reingreso fracasan porque no tienen las capacidades.
-¿Qué Rol ha jugado el Ministerio de Educación frente a esta realidad?
El Mineduc fue presionado por la sociedad civil para atender las temáticas que aquejaban a esta población y así entregar algún grado de respuesta. En el año 2003 cuando estábamos – como parte de la sociedad civil- iniciando reuniones y conversaciones con el Ministerio, ellos no lograban ver ni dimensionar el problema de la exclusión educativa. Es más, no entendían por qué Educación tenía que hacerse cargo de esta problemática. En ese entonces pensaban que Sename tenía que hacerse cargo de esta problemática (…)
Sin embargo, dentro de este aparataje burocrático, existió la sensibilidad y preocupación de algunas personas con cargos claves e importantes, quienes entendieron la problemática y dijeron: Sí, es verdad, tenemos que hacer algo. El equipo cuestión, fue llamado Coordinación de Inclusión y Diversidad, que dependía de la Dirección General de Educación. Lamentablemente, en los gobierno de derecha, estas personas han sido despedidas del ministerio. Actualmente, hay funcionarios que administran los fondos, pero no existe un equipo que impulse la política desde sus bases.
Lo que ha quedado inconcluso en las dos oportunidades que hubo cambió de gobierno, es que no sea sólo un fondo el que apoye las iniciativas de Reingreso, más bien, que sea una modalidad instalada de manera oficial en el Ministerio y que cuente con un presupuesto permanente y Currículum adecuados a esas realidades.
-¿Qué es la red de trayectorias educativas?
A nivel nacional, participamos activamente en la Red de Trayectorias Educativas, conformada el 2013, desde esta organización hemos entablado un dialogo permanente entre la sociedad civil y el Estado. La mesa de organizaciones de la Sociedad Civil que trabaja en Reinserción Educativa y Escuelas de Reingreso, está integrada por los municipios de Peñalolén, San Joaquín y Puente Alto; las ONGs Caleta Sur, Cristo Joven, ONG Vínculos-Chiloé, Fundación Chaminade, Fundación Súmate del Hogar de Cristo, Vicaria de Educación, la red de Reinserción Educativa Chile y Educación 2020.
En esta Red colabora con nosotros el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), que intenta visibilizar la problemática que afecta a cerca de 80 mil jóvenes en nuestro país, cuyo derecho a la educación se encuentra vulnerado. Lo entendemos como un muy buen espacio, que funciona fielmente a lo que debe ser una red social. Nuestro espíritu de red está determinado por la premisa que nuestro objetivo grupal va más allá de algún interés particular. Es una Red, donde se unen los esfuerzos, para conseguir un objetivo superior: El derecho a la educación de los jóvenes, y todo el trabajo que se deba hacer para que esto se logre.
– ¿En qué estado se encuentran los programas de Reingreso dentro del Mineduc?
Cómo en este momento no somos ejecutores de proyectos, no tenemos más información en qué estado se encuentran los proyectos licitados este año. No hemos participado de reuniones con gente del ministerio, por ende no sabemos.
-¿Cuál es la proyección que tienen estas líneas del Mineduc?
Creo que esa pregunta es la gran interrogante de este momento. Lo primero que hay que aclarar que la nueva gente que está en el Ministerio, con la cual la red se ha reunido, al parecer no entienden nada relacionado con los proyectos de reingreso, su realidad y problemática. Desde el propio Ministerio han manifestado que existe la intención que el Ministerio de Desarrollo Social, se haga cargo del tema de la reinserción, como un problema psicosocial, sobre lo cual consideramos que es más que eso, también, existen otros aspectos que son responsabilidad de las concepciones y enfoques, metodologías y curriculum inapropiados de la propia escuela como institución y que no logra dialogar en el actual contexto con las nuevas generaciones. Ese es el riesgo actual, que nuevamente el Mineduc se desentienda. Nosotros hemos postulado siempre que esta problemática le corresponde abordarla al Mineduc, no se puede delegar a otra instancia.